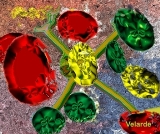Inicio | Relatos | Poetas | Ensayo | Taller | Autor | Links
Todo en santa paz*
Julio Pesina |
|
A los pobres no nos pasa nada: somos pura pinche ilusión. O la pinche ilusión de los pobres es que no nos pasa nada. José Eugenio Sánchez. Monterrey
EL OCASO SE VEÍA MÁS ROJO QUE LA LUZ ROJA DEL SEMÁFORO. Eugenio estiró la pierna y detuvo su auto. En la bocacalle un mimo lidiaba con tres pelotitas. En ese mismo lugar, meses atrás, se había detenido Rodolfo. No porque se lo ordenara el semáforo sino porque un idiota le apuntaba con una pistola. El idiota, un muchacho de escasos diecisiete años, ni siquiera venía por dinero, solo quería su coche, un ruidoso Mustang que Rodolfo había comprado en abonos chiquitos y que su mujer aborrecía por obligarla a poner el trasero demasiado cerca del pavimento. Hasta hace muy poco ésta no era una ciudad violenta. No lo era diez años atrás, cuando Eugenio y Rodolfo dejaron San Felipe para vivir aquí, para instalarse en una colonia del sur, tan diferente a su pueblo en cuanto a la falta de árboles y la abundancia de polvo; tan igual en lo concerniente a drenaje, agua potable o electricidad. Si en San Felipe los perros —abandonados y pulgosos como el mismo caserío— no se atrevían a menear el rabo o ladrar según los recién llegados fueran amigos o enemigos, en aquella colonia ni siquiera se ponían en pie. Se quedaban en medio de la calle sin que el paso de vehículos o personas despertara en ellos emoción alguna. Cualquier día amanecían patas arriba y ahí mismo, bajo el sol canicular, se convertían en bolsas de sebo y huesos, luego en un pegote de pelos y al final en un puñado más de polvo para la polvorienta ciudad. Fuera de eso podía decirse que todo estaba en santa paz. Al menos eso afirmaban Eugenio y Rodolfo al referir su vida cotidiana durante esos primeros años, cuando llamaban al pueblo para hablar con sus familiares. Entonces habían trabajado ya en varias maquiladoras, sus manos habían ensamblado cinturones de seguridad, aceitado mecanismos de cerrajería, pintado pestañas a miles de Barbies o cosido etiquetas en incontables Levi’s. Para entonces también habían conocido a Rebeca y a Leticia, dos muchachas tan pobres como ellos, con quienes iban los sábados a bailar tex-mex en El Gran Chaparral. Cada domingo, desde la plaza de armas, llamaban a la caseta de San Felipe, a donde algún pariente acudía para resumir los apuros de la semana, para acordar la radicación de unos pesos o bien para únicamente saludar. “Aquí todo está en santa paz”, decía a su vez, por el auricular, alguna lejana voz. A una de esas voces tuvo Eugenio que anunciarle la muerte de Rodolfo. Ocurrió este mismo año, en Semana Mayor. El jueves, cuando las calles quedan casi solas, por fin libres de estudiantes, maestros y burócratas, habitada solo por quienes no pueden fugarse a un lugar mejor. Rodolfo iba de salida, había adelantado una jornada con tal de llevar a Leticia y a sus dos hijos de paseo. Al llegar aquí se vio obligado a frenar. Con el crepúsculo el paisaje se transfigura. Todo cambia de forma y color. Al mimo los destellos le ayudan muy poco, le confieren un aspecto animal. Si a esto le sumamos su escasa habilidad en malabarismo, ya se entiende por qué ninguno de los automovilistas le da una moneda. De abril a la fecha muchos días han transcurrido. Eugenio se pregunta cuántas llantas, desde entonces, habrán pisado la sangre de su amigo. Demasiadas. Incluso la modesta cruz que Leticia mandó poner junto a la carretera es hoy una armazón vencida, encorvada en el zacatal por el peso de autos y camiones que intentan librar los baches. La última vez que Rodolfo se detuvo en este sitio era un mediodía radiante. Un típico día primaveral. El semáforo indicaba continuar. Rodolfo mantenía las manos —como Eugenio lo hace ahora— encima del volante, donde seguía el ritmo de un pasito duranguense salido del autoestéreo. Enfrente se plantó el muchacho. “Salgan del carro”, gritó. Era un idiota, desde el principio debió situarse a un costado. Rodolfo pudo atropellarlo, sin embargo no reaccionó, se quedó quieto. Fueron Leticia y los niños quienes armaron borlote. La muerte llevaba prisa. Cuando Rodolfo iba a desabrochar su cinturón de seguridad el muchacho disparó. Quizá lo hizo temiendo que Rodolfo sacara una pistola, quizá no. Eugenio contó todo esto a la caseta de San Felipe. Del otro lado habló el silencio. Después de ese día iba a encontrar la misma respuesta cada vez que mencionara el nombre de Rodolfo. En esta ciudad, decían todas las autoridades repitiendo un anuncio de televisión, solo podía irle mal a la gente que se portaba mal. Pero Rodolfo no era una mala persona. De hecho, era el único hombre al que Eugenio habría podido admirar. Buen esposo y buen padre. El mejor de los amigos. Tanto que solo a él le permitía regaños cuando andaba pasado de copas. El día que por fin abandonó a Rebeca, Rodolfo se pasó llenándolo de advertencias y consejos. Y cada que rompía con sus posteriores mujeres era él quien cuidaba sus borracheras y soportaba sus chantajes. En esa década se había comportado como un hermano mayor, aun cuando Eugenio le llevaba tres años. Cambia la luz otra vez. Eugenio no avanza; pone la palanca en parking, abre la portezuela, se apea. Detrás de su asiento lleva siempre la caja de herramientas. Escoge la llave “L” y con ella en mano camina hacia la orilla. De lejos el mimo lo observa. Pone los brazos en jarras. Se adelanta hacia él, a señas le pregunta a dónde va, por qué no circula. Su actitud quiere ser divertida, pero falla. Cuando la luz cambia a rojo regresa a su lugar. Vuelven a girar las pelotas sobre su cabeza. Caen. Eugenio no quiere golpear la forja, prefiere hacer palanca entre piedras y yerbajos para enderezar la cruz. No lo consigue. La armazón se yergue, pero queda igualmente torcida, extraña, fea. El cómico, que ha visto todo, extiende los brazos, como petrificado en medio del cruce peatonal. Esa cruz no es un buen homenaje para Rodolfo, a quien le gustaban los crucifijos, piensa Eugenio. El primer accesorio que adquirió para el Mustang, por cierto, fue un rosario cuyo Cristo, las manos elevadas en franca resignación, parecía balancearse al compás del motor y de las bocinas. Si Rodolfo no hubiera muerto aquí sino en San Felipe, le habrían rezado toda la noche. La mañana siguiente lo habrían llevado a la iglesia. Por la calle principal, entre cohetones y alabanzas, lentamente habría caminado el cortejo. Adelante irían los padres, la viuda y los huérfanos; más allá, los amigos, quienes acompañados por un trío norteño cantarían la despedida antes de llevar el ataúd en hombros al panteón. Aquí no le alcanzó para tanto. Del velatorio lo llevaron al cementerio número tres. Tras la carroza iban dos microbuses en los que viajaban vecinos y parientes. Quizá fue debido a las vacaciones que los micros no se llenaron, aunque tampoco los noticiarios repararon en lo de Rodolfo porque ese día la nota la dieron seis balaceras en el norte de la ciudad. El jardín funerario, como llaman aquí al nuevo camposanto, está en la periferia. De jardín tiene casi nada, se parece más al barrio donde vivió Rodolfo hace diez años que a los montes de su pueblo. Antes de llegar al panteón la carroza debió detenerse, esperar a que pasara el viacrucis local, el único cortejo que tenía permiso de ir a pie. Se hace de noche. Eugenio sigue inmutable. Sordo. Ciego. No le importa que detrás de él se haya formado una fila. No escucha los bocinazos ni ve las luces parpadear. El mimo cambia de personaje, ahora es un agente vial. Visto de cerca, y sin el velo de los reflejos, el mimo podría ser menos viejo de lo que cualquiera hubiera pensado. Con autoridad, siempre en silencio, este oficial de tránsito señala, pita, ordena; le urge a Eugenio continuar su camino. ¿No lo hará? Se quita la gorra imaginaria. Bueno, ¿qué tal un arreglo monetario? Los otros choferes optan por rodear el coche y pasan a su lado sin mirar al cómico ni al varado. Avanzan casi con naturalidad. Eugenio los ve alejarse uno detrás del otro y recuerda. La frase que viene a su memoria es cierta y definitiva: nada pasa en esta ciudad. El mimo está cansado. Echa a un lado sus herramientas fingidas, toma las verdaderas, es decir las tres pelotitas, y enfila por el bulevar. Su sombra se divide en el pavimento, apunta a diferentes lados. Eugenio desciende del auto, camina en pos del que se va. No tarda mucho en alcanzarlo. En efecto, el mimo tiene que ser un muchacho de entre dieciocho y veinte años. Ajado y desnutrido, víctima quizá de un vicio o de una enfermedad. No es demasiado tarde ni ese lugar está tan falto de alumbrado. Desde cualquier ángulo, aun desde un coche en movimiento, alguien, al menos una persona, pudo ver a un hombre blandir la llave “L” y dejarla caer sobre el otro. Una, dos, tres, muchas veces, hasta que ya no se movió. Y quizá pudieron ver a ese hombre volver a la bocacalle, donde un auto lo esperaba con el motor encendido. Tal vez miraron ese coche acelerar y tomar la carretera que va a San Felipe. Tal vez no vieron nada. Eugenio llegó a su casa. La cena estaba en el plato. “¿Cómo están las cosas por la ciudad?”, preguntó su mujer. Lo dijo sólo por preguntar, sabía muy bien la respuesta. —Todo en santa paz.
*Este texto formó parte de un proyecto desarrollado en 2011 con apoyo del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) del estado de Tamaulipas.
|
Escritor mexicano Julio Pesina. Ciudad Victoria, 1973. Narrador. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Joven Julio Torri 2002 y el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras/Border of Words 2008-2009. Becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2008 y del Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) de Tamaulipas en 2011. Ha publicado los cuentarios Que los muertos vivan en paz (FETA 2003) y A fe de caballero (ITCA 2013), el volumen misceláneo Textos insumisos (ITCA 2007) y la novela Culpable de nada (FETA 2008).
Contador
de visitas para blog
|