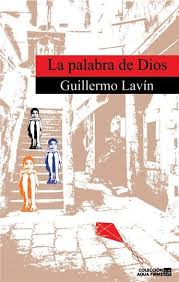|
Es un honor presentar
La palabra de dios,
colección de relatos
de Guillermo Lavín, un autor con quien comparto muchos años de
historia, promoción cultural, histeria, amor por la literatura y
sobre todo amistad. Hoy reafirmo la propuesta jubilosa de
Roberto Fernández Iglesias, un poeta toluco-panameño que hace
muchos años estableció que los buenos escritores celebran la
palabra cada vez que publican un libro.
Hoy es el caso.
Los cuentos que
integran este ejemplar van de la fantasía a la ciencia ficción
sin dejar de ser nuestros. Son universales, pero también son
victorenses. Son los recuerdos y las fantasías de un niño nacido
en una ciudad provinciana. Muestran el futuro cercano, pero la
memoria empeñada en dibujar recuerdos se asocia con el
pretervisor para ver el pasado. Ubico los relatos en ámbitos que
me resultan familiares. No en vano Guillermo y yo nacimos en
1956 a dos calles de distancia. Fuimos amigos desde antes de
ingresar al jardín de niños. Aún lo somos y eso ya es un
milagro.
En ocasiones leemos
la obra de autores con los que compartimos ideas, motivaciones,
experiencias, pero pocas veces coinciden las vidas de dos
escritores por más que hayan nacido en la misma ciudad y acudido
a la misma escuela. Pocas veces los ámbitos de producción y
recepción de la obra artística integran el mismo contexto. Soy
testigo de la escritura de los relatos presentes en La
palabra de dios, apenas se me escapa La vida es un
invento, pero puedo decir que recuerdo las muchas veces que
Guillermo perfiló esa historia en charlas interminables. Leo y
reconozco personajes, como Teofilo José; el personaje de
Llegar a la orilla que comparte nombre con un querido ex
compañero de trabajo. Las nuevas lecturas aproximan escenarios y
fantasmas desechados cuando Guillermo escribía en los escasos
ratos libres que tuvo en la década de los noventa, porque si en
otros países es posible vivir de escribir buenos libros, en
México se suele escribir después del trabajo o entre las tantas
obligaciones descubiertas al construir una familia y un refugio
personal.
Escribir es un
lujo, una terquedad; una embestida en el silencio, un grito que
busca lectores en un país donde no abundan.
Hace mucho tiempo,
en una galaxia remota, editábamos la revista A Quien
Corresponda, la de los cinco premios nacionales, la de los
dieciocho años reiterados como trabajo irrepetible, pero no todo
fue trabajo, también conocimos jornadas donde honramos al ocio
por culpa del desempleo. Alcanzaba para café y cigarros mientras
construíamos suplementos culturales en el periódico El
Gráfico y autores como Philip K. Dick, Borges, Asimov,
Bradbury, Ballard, Kurt Vonnegut y Julio Cortázar, entre tantos
otros, exhibían mundos admirados al instante. La tecnología no
tardó en ofrecer computadoras personales. Disquettes de cinco
pulgadas y un cuarto, pantalla en blanco y negro, sistema MS2 y
modernidad que hoy resulta prehistórica. Entonces aparecieron
los cienciaficcioneros.
Los ñeros
transportados al futuro, los cienciaficcioñeros, como decía el
maestro Gonzalo Martré, conformaban un entusiasta grupo de
escritores mexicanos de tendencias modernistas como Guillermo.
Eran tecnófilos o tecnópatas. Entre ellos destacaban Federico
Schaffler, Mauricio-José Schwarz y Gerardo Porcayo. Paro de
contar aunque se ofendan los no referidos aquí, pero bien saben
a quiénes me refiero, además casi todos son buenos amigos.
Los
cienciaficcioñeros aproximaron la revista del CONACYT, empeñada
en publicar ciencia ficción y fantasía en un suplemento de
calidad irreprochable. Ahí destacó Sueño inducido, un
texto de Guillermo también presente en la serie antológica
Más allá de lo imaginado, donde Federico Schaffler
reúne a grandes autores nacionales. Otra aportación de los
amigos tecnófilos fue la revista Axxón de Eduardo
Carletti. Se trataba de la primera revista digital en castellano
del mundo. Axxón se publicaba en diskettes de 3 y media
con la diminuta capacidad de uno punto treinta y ocho megas más
o menos. Ahí aparecía la convocatoria para el premio Más Allá,
un concurso que reunía los mejores trabajos de ciencia ficción
de la época. Guillermo participó de manera destacada y obtuvo
reconocimientos fuera de nuestras fronteras.
Internet encerraba
un futuro prometedor en los días en que uno atestiguaba el
combate entre el Explorer y el Netscape navigator. No era
autopista de la comunicación, era apenas camino, intermitente y
pachorrudo, pero con el zumbar del módem telefónico fue posible
contactar con comunidades de escritores ubicados en Argentina y
en España. Llegaron nuevas publicaciones y un gran premio: El
Certamen Alberto Magno de Fantasía Científica, convocado por la
Universidad del País Vasco. Recuerdo la mañana en que Guillermo
cerró el sobre. Recuerdo los días interminables sin recibir
respuesta de un concurso citado por todos los conocidos como uno
de los más difíciles en el género. Decían que muchos autores
españoles connotados habían descubierto ahí su Waterloo
personal; Lepanto, la Noche Triste.
Alguna vez
Guillermo dijo que ya no tenía esperanzas, porque no llegaban
noticias del País Vasco. No lo dijo una sola vez, elocuente como
es, lo dijo un millón de veces, quizá dos, Queta lo sabe bien,
pero al poco tiempo recibió la noticia de que por primera vez en
la rancia tradición del certamen aparecía el nombre de un
mexicano. El cuento premiado La palabra de dios, otorga
nombre a esta edición del Instituto Tamaulipeco para la Cultura
y las Artes que hoy celebro dentro de la Colección Agua Firme.
También celebro el
tesón de Guillermo. No en balde escribió una novela mientas era
alumno de secundaria. Hoy celebro que Guillermo se haya empeñado
en ser escritor. También lo celebran amigos ínclitos como
Roberto Arizmendi, Guillermo Samperio, Orlando Ortiz, Antonio
Delgado, Héctor Carreto, guías que contribuyeron a formar al
escritor que ahora acompaño. Sé también que José Luis Guevara,
Carlos Illescas, Rafael Ramírez Heredia, Daniel Sada y don
Edmundo Valadés lo celebran en el cielo.
Ojalá que sí.
Guillermo es un
autor que tuvo a su alcance la tecnología y supo obtener
provecho de ella para romper la maldición o paradigma, o maldita
hipótesis, de que los buenos escritores son los que emigran al
distrito federal.
Estamos aquí
para celebrar La palabra de dios; un libro de relatos
perteneciente a un autor capaz de buscarse a sí mismo en otros
ámbitos hasta triunfar en España y Argentina, mientras era
seleccionado para participar en una antología de la Universidad
de Saint Paul, en Minesota y reflejarse en una Frontera de
espejos rotos.
La palabra de
dios se escribió
en la década de los noventa para resumir el universo construido
treinta años antes alrededor de la plaza del ocho. Aquellos días
en que los niños se asomaban por las puertas abiertas del Cine
Juárez para presenciar imágenes maravillosas. Éramos tan
primitivos que ni siquiera teníamos televisión. Por fortuna
llegó hasta 1968 y eso nos permitió crecer sin estorbos
cibernéticos o nanotecnológicos, pues nuestro inventario sólo
incluía bulbos de calentamiento lentísimo que hacían funcionar
radiorreceptores instalados en la imaginación. Tuvimos
bicicletas aguantadoras, patines de buen metal, balones de
cuero, trompos de ébano, la impredescible corriente del río San
Marcos y muchos amigos para acrecentar la bendita fantasía que
hoy nos congrega para celebrar la palabra sin necesidad de
pretervisor alguno, porque aún sobrevive la memoria. No sé por
cuánto tiempo, pero aún podemos decir que recordamos y eso
siempre será mágico.
Felicidades
Guillermo. Felicidades Queta y gracias a todos ustedes por
acompañarnos en esta tarde que no llovió. Gracias.
|