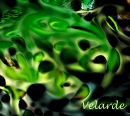|
Una tarde, todavía con el sol muy alto, bajo una luz muy clara, a esa hora en que las familias siguen reunidas en la comida dominical y las calles están menos transitadas, el autobús en el que viajaba se detuvo en un semáforo. Tarde unos instantes en encontrar de dónde venían aquellos sonidos largos, rítmicos, constantes. En la esquina vi a un hombre equipado para una caminata, llevaba una pequeña mochila en la espalda, camisa de manga larga, una gorra, botas altas con suelas de goma, gafas oscuras y un bastón para ciegos. Erguido, digno, tocaba su silbato en busca de quien le ayudara a cruzar la avenida, una muy hermosa, con camellón y muchos árboles. Apenas había tráfico, pero no había nadie en la calle, ni un solo viandante a la vista.
Ese hombre era la imagen más nítida de la soledad, en el cruce de una gran ciudad, necesitado de ayuda, de un gesto solidario, insufriblemente vulnerable. El silbato emitía pitidos que bien podrían haber sido una llamada de auxilio en código Morse, pero sólo eran sonidos monótonos y desgarradores que se oían nítidos a pesar del ruido del motor del autobús.
El autobús de turismo en el que viajaba no tenía ventanas que pudieran bajarse y ningún otro pasajero parecía darse cuenta de lo que sucedía en la calle. ¿Cómo decirle que cruzara la calle, que al menos podría sin peligro llegar al camellón? La luz roja del semáforo, la que el hombre no podía ver, duraba una eternidad, llegué a pensar que no cambiaría nunca. El hombre aguardaba, recto, digno, tocando su silbato sin tregua, en busca de una ayuda que no llegaría porque no había nadie en la calle. Los sonidos del silbato me parecían cada vez más largos, más agudos, más desesperados.
La luz del semáforo no cambiaba, tal vez no cambiaría nunca, lo que me hubiera permitido bajar y ayudarlo a cruzar la avenida. No lo hice y en cambio comprendí que en un lugar deshabitado, en un desierto, uno está solo, rotundamente solo, pero la soledad absoluta sólo puede darse entre los hombres, en cualquier parte, en la esquina de una ciudad. Cuando al fin cambió la luz del semáforo y el autobús se puso en marcha y siguió su camino, cuando ya no podía ver a ese hombre en aquella esquina, yo seguí oyendo el llamado urgente del silbato. Si guardo silencio me parece que todavía lo oigo.
|